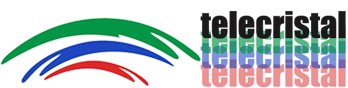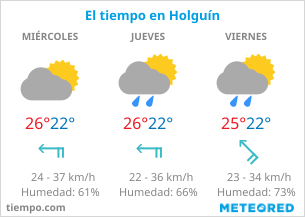Se me ocurre pensar que en algún momento cepillando nuestros dientes nos hemos lesionado la encía, lengua o la comisura del labio. A mí me sucedió y dije entre dientes: ¡ Deberíamos tener piel por fuera y por dentro, algo bien resistente!
Se me ocurre pensar que en algún momento cepillando nuestros dientes nos hemos lesionado la encía, lengua o la comisura del labio. A mí me sucedió y dije entre dientes: ¡ Deberíamos tener piel por fuera y por dentro, algo bien resistente!
¿ Y entonces ? El cuerpo humano es una obra de ingeniería viva, moldeada por millones de años de prueba, error y perfección biológica. Si alguien lo mirara por primera vez, podría preguntarse: ¿por qué la parte externa está cubierta de piel seca y resistente, mientras que el interior es húmedo y suave, tapizado por mucosas brillantes? ¿Por qué no tener todo de un solo tipo, como una armadura impermeable o una seda continua que recubra cada rincón? La respuesta está en la historia de la vida misma y en la eterna lucha de nuestro organismo por mantener la frontera entre “el yo” y “lo que no soy yo”.
La piel es, literalmente, nuestra muralla. Es el escudo más antiguo del cuerpo, una barrera que nació en los primeros animales terrestres para evitar que el agua —el tesoro esencial— se escapara de sus tejidos. Al mismo tiempo, impide que entren microbios, toxinas o radiaciones sin permiso. Para cumplir ese papel, debía ser seca, fuerte y flexible. Por eso está hecha de células que mueren en la superficie y se vuelven queratina —una capa dura como una vestimenta invisible—. Esa muerte organizada crea vida segura: perdemos millones de células muertas al día, pero gracias a ellas seguimos enteros.
En cambio, las mucosas habitan en el reino opuesto: el interior húmedo. Están hechas para el contacto, para el intercambio íntimo con el mundo. Sin ese ambiente resbaladizo, no podríamos respirar, hablar, saborear ni digerir. Las mucosas no bloquean: median, humedecen, absorben. Allí la humedad no es un enemigo, sino el vehículo que transporta alimento, oxígeno o defensas químicas. Imaginar el interior del cuerpo cubierto de piel seca sería un desastre: el aire rasparía la tráquea, los alimentos desgarrarían el esófago y los órganos internos se moverían como engranajes sin lubricante.
Cada frontera tiene su textura porque cada función tiene su ambiente. La piel pertenece al mundo de fuera: viento, polvo, sol, bacterias. Las mucosas viven en el universo interior, donde la vida necesita suavidad, humedad y receptividad. Es un equilibrio de opuestos que nos mantiene enteros y, al mismo tiempo, comunicados con el entorno: duros por fuera, vivos y sensibles por dentro.Así, no hay casualidad alguna en que tengamos piel en la superficie y mucosas en las profundidades.
Esta dualidad nos recuerda que sobrevivir no depende de encerrarnos herméticamente, sino de saber cuándo abrirnos y cuándo protegernos. La piel vigila el de límite; la mucosa lo negocia. Y entre ambas, cada uno de nosotros mantiene, milagrosamente, su propia humanidad.
FOTO: Ecured.cu